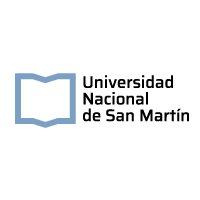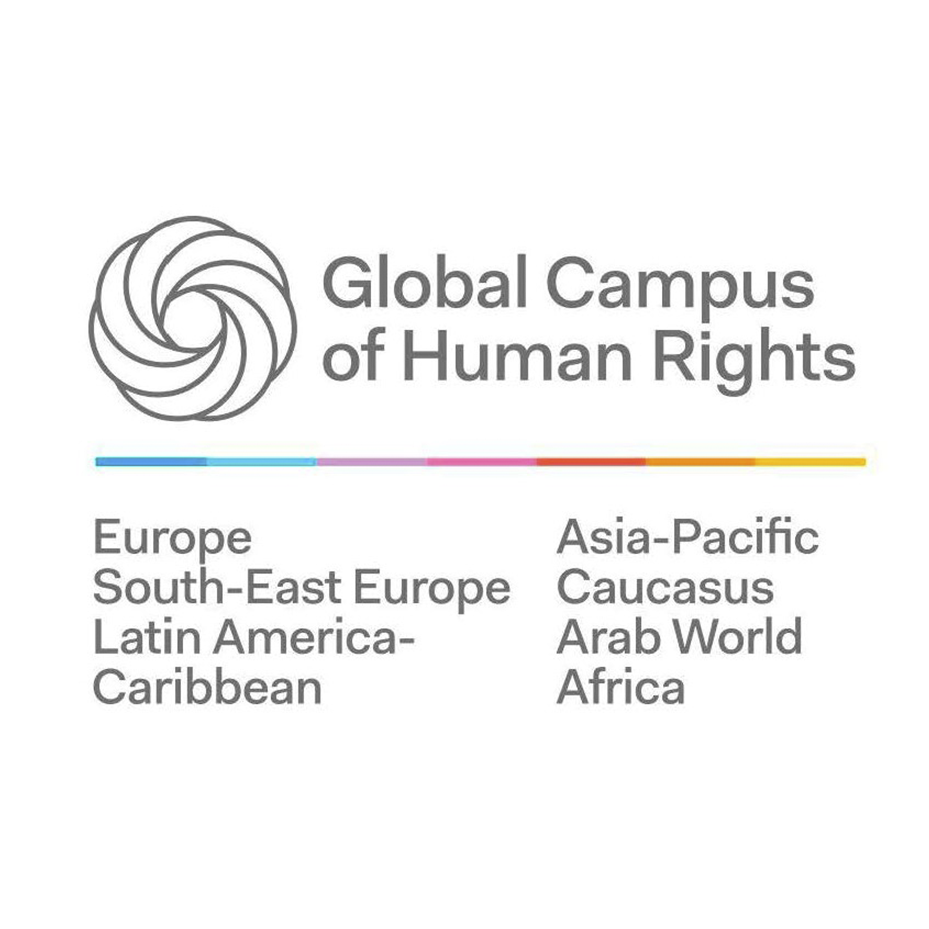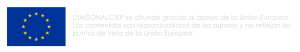Memoria Verdad y Justicia vs Verdad “Completa”
On 24/03/2025 by adminLa verdad se nos presenta
en disfraces distintos,
no la percibimos solo con el intelecto
Virginia Woolf, 1925
Introducción
Desde 1983, Argentina construyó una sólida agenda de derechos humanos que empezó con la consigna “memoria, verdad y justicia”, con el fin de enfrentar los crímenes cometidos por la última dictadura (1976-1983). Es decir que, estos principios fueron clave para consolidar la democracia, pero además sentaron las bases de los derechos humanos en el país.
Sin embargo, en los últimos años, Argentina presenta una crisis institucional de derechos humanos, caracterizada por retrocesos en políticas de memoria, discursos negacionistas que plantean la necesidad de una verdad “completa”, deslegitimando las narraciones de las víctimas de la dictadura, con lo que las mencionadas bases de los derechos humanos se encuentran en riesgo.
Es por ello, que en este ensayo pretendo reflexionar sobre la dimensión de la verdad partiendo de su diversidad conceptual, para así comprender cómo se llega a la decisión política de entender la verdad de lo ocurrido durante la última dictadura militar argentina a través de las narraciones de testigos en contra posición con el reclamo de una verdad “completa”.
Breve recapitulación histórica
La agenda de la verdad en Argentina transitó distintas etapas: desde la investigación y documentación de los crímenes, pasando por períodos de impunidad, hasta la reactivación de los juicios y la consolidación de políticas de políticas.
En 1983, con la vuelta a la democracia, en la presidencia de Raúl Alfonsín se impulsó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuya tarea fue documentar los crímenes cometidos por la dictadura. El resultado de su trabajo fue el informe Nunca Más, publicado en 1984, que expuso el plan sistemático de desaparición forzada, tortura y asesinato de miles de personas además del funcionamiento de centros clandestinos de detención. Este informe se convirtió en una base fundamental para la construcción de la memoria y la búsqueda de justicia.
En 1985, se llevó a cabo el Juicio a las Juntas, un proceso histórico que sentenció a altos mandos militares por crímenes de lesa humanidad.
A pesar de estos avances iniciales, la presión de las Fuerzas Armadas llevó a la sanción de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que limitaron el alcance de las investigaciones y eximieron de responsabilidad a muchos militares de menor rango. En 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem otorgó indultos a los altos mandos condenados, lo que supuso un freno a la búsqueda de verdad y justicia.
Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003, se impulsó la anulación de las leyes de impunidad y se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad. En este contexto, la verdad se consolidó como un pilar fundamental de las políticas de derechos humanos, con un fuerte respaldo institucional.
El rol de los organismos de derechos humanos, como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, fue clave en este proceso. Se promovieron políticas de memoria, como la recuperación del ex-ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) como un espacio de memoria, en otras y la desclasificación de archivos de la dictadura.
En la actualidad, como bien se adelantó en la introducción, la verdad sigue siendo un territorio de disputa, sobre todo en los últimos años, con la llegada al de una fuerza política que promueve discursos negacionistas instalando una idea de verdad completa, que relativiza el número de desaparecidos y cuestiona las políticas de memoria.
La Verdad
La conceptualización de la verdad puede iniciar en distintas materias, entre ellas el derecho y la filosofía.
Para el derecho existen distinciones de la verdad dependiendo del proceso que se trate, así por ejemplo para el derecho civil común la verdad es la verdad “formal”, es decir, la verdad conforme a los requisitos legales establecidos, para el derecho penal general la verdad es la verdad “real”, que refiere a la verdad lógicamente deducida de los elementos probatorios. Ahora bien, para los casos de violación sistemática de derechos humanos cometida por un estado nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió la verdad como un derecho individual o colectivo que comprende una doble dimensión, la de las víctimas, sus familiares y la sociedad en conjunto de conocer la verdad, y la obligación del estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones de derechos humanos. (Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003)
Aunque este último concepto de derecho podría dar por saldada la discusión en torno a cuál es la verdad que se debe considerar en relación a los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina, este ensayo espera ahondar sobre el proceso reflexivo que desemboca en resoluciones como la de la corte.
En este sentido, la filosofía clásica ya acercaba diversos conceptos sobre la verdad, por ejemplo, para Sócrates la verdad surgía del diálogo con otros y se identificaba con el bien moral en el sentido de que, quien conoce la verdad necesariamente actúa moralmente. Para Platón la verdad sería atributo esencial de las ideas en contraste con las cosas sensibles, es decir que plantea algo parecido a lo que pensaba Sócrates, aunque cree que más que del diálogo la verdad se obtiene de lo que se razona. Kant en cambio, entiende que es imposible conocer la verdad en sí misma ya que siempre tiene un filtro de subjetividad. Siguiendo con los ejemplos, Nietzsche va por otro lado y entiende que la verdad no existe, sino que es una falsedad que sirve a la supervivencia de la especie. (Dominguez, 2024)
Así, muchos autores a lo largo de los años abordan diversos conceptos de verdad, con lo cual, lo que queda claro es que no existe un concepto único de verdad, y por lo tanto no se puede hablar de una verdad única.
Cabe entonces preguntarse si existe una verdad completa o si tal vez la verdad en este contexto, sea la pretendida verdad completa o la construida a través de testimonios, es siempre una decisión política.
La verdad testimonial
La construcción de la verdad posterior a la última dictadura fue resultado del trabajo fundamentalmente organizaciones de la sociedad civil, que se pusieron en la tarea de escuchar las narraciones de los testigos, familiares y víctimas, documentarlas e interrelacionarlas para alcanzar la reconstrucción de los hechos (Beristain, 2010). Frente a esto es que algunos sectores políticos plantean que no se trata de una construcción completa de la verdad.
Un aporte interesante a este debate, es el texto de Pilar Calveiro “El testigo narrador”, en el que propone admitir las narraciones testimoniales como elementos iluminadores de la historia valorando su singularidad, en otras palabras, reivindicando los aportes únicos que estas brindan.
En este sentido, Pilar Calveiro no desconoce que las narraciones de los testigos están acompañadas de sus traumas, de la subjetividad de los sentidos e incluso de la distorsión de la memoria. Sin embargo, elige revalorizarlos por su capacidad de movilización hacia la comprensión de los hechos, en otras palabras, otorga a estas narraciones un rol fundamentalmente penetrante al oído social, aunque no por ello deja de ser, en alguna medida, informativo.
Otra consideración importante, es que las narraciones de los testigos no pasan de oído a oído sin ningún proceso criterioso de por medio. Las comisiones de verdad forman un primer escalón en estos procesos, que no solo tratan de la verdad que se investiga sino también de la forma en que esa verdad es asumida socialmente, y en este sentido es la esperanza para las víctimas (Beristain, 2010).
En decir que, las comisiones de verdad son en gran medida un espacio de afirmación de organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, pero además son un gran motor en la lucha contra la impotencia porque después del trabajo de las comisiones de verdad hay hechos que no son cuestionables (Beristain, 2010). En Argentina el rol de la CONADEP fue fundamental por la redacción del informe “Nunca más” que documentó la desaparición de personas en manos de las fuerzas estatales, en otras palabras, documentó el terrorismo de estado y reunió testimonios que fueron utilizados como base probatoria en el juicio de las juntas (Crenzel, 2008).
En síntesis, la recepción de las narraciones testimoniales de las víctimas de la dictadura y sus familiares con valor de verdad, tiene más que ver con la decisión de servir de refugio para las víctimas además de dejar huella en la sociedad para garantizar la no repetición, que con servir como prueba única de una verdad objetiva. Esto no significa que no existan investigaciones tendientes a la reconstrucción de los hechos de la manera más fiel a los mismos posible, sino que esas investigaciones se realizan bajo las premisas de reparación y no repetición de los hechos.
La verdad “completa”
La verdad “completa”, se presenta en Argentina, a través de discursos públicos de los gobernantes actuales. Así, por ejemplo, el actual presidente Javier Milei, en el debate de candidatos de octubre de 2023 refirió a que existía una versión “tuerta” de la historia, mencionó que hubieron “excesos” por parte de las fuerzas armadas estatales, tal como mencionaba Rafael Videla, quien ejerció el cargo presidencial entre 1976 y 1981. En la misma línea el entonces candidato, refirió a una guerra más no a dictadura, ni genocidios ni terrorismo de estado (Bertoia, 2023).
En este sentido, los discursos del presidente son coincidentes con su vice presidenta Victoria Villaruel, que en distintos escenarios demostró su postura refiriendo a “víctimas de terrorismo” para referir a ex mandatarios de las fuerzas armadas, procesados o condenados por desapariciones forzadas (D’Alesio, 2024).
En este punto la reflexión posible es que, la verdad completa no presenta más hechos, hechos nuevos o distintos a los considerados y recopilados por las comisiones de verdad u organizaciones de la sociedad civil a través de narraciones testimoniales, sino que presenta una versión distinta de los mismos. En esta versión no se considera la desigualdad de las fuerzas de un estado militarizado frente a ciudadanos comunes o colectivos organizados de la sociedad, de este modo tampoco contempla reparaciones a las víctimas, ni refiere de manera alguna a garantizar desde el estado actual la no repetición de estos hechos.
En síntesis, retomando los conceptos filosóficos de la verdad, y bajo la idea de que no existe una verdad única, tampoco es posible hablar de una verdad completa sino más bien de una versión distinta de la verdad que omite la reparación y la no repetición.
Conclusiones
Las disputas en torno a la verdad en Argentina reflejan dos decisiones políticas opuestas. Por un lado, la construcción de la verdad basada en narraciones testimoniales que fue un pilar fundamental de las políticas de memoria, verdad y justicia. Este enfoque, respaldado por organismos de derechos humanos y comisiones de verdad, busca dar voz a las víctimas, generar reparación y garantizar la no repetición de los crímenes del pasado. A través de testimonios, documentación y juicios, esta decisión política permitió consolidar una memoria colectiva consiente del terrorismo de Estado y sus consecuencias.
Por otro lado, la idea de una “verdad completa” promovida en los últimos años responde a una reinterpretación de los hechos desde discursos negacionistas. No se basa en la incorporación de nuevos datos, sino en una reconfiguración narrativa que omite el carácter sistemático del accionar represivo y relativiza la responsabilidad del Estado. Este enfoque, lejos de aportar a la memoria y la justicia, deslegitima la experiencia de las víctimas y debilita las garantías de no repetición.
Ante ambas posturas, la verdad construida a partir de testimonios recepta los principios de derechos humanos. Por un lado, porque los relatos de los sobrevivientes fue clave para la contención de las víctimas y sus familiares reconstruir los hechos y documentar lo ocurrido en ausencia de registros oficiales. Por otro lado, porque esta verdad fue investigada a nivel judicial e histórico logrando la reconstrucción de los hechos, condenas tras juicio justo y reconocimiento internacional. Finalmente, porque no se limita a explicar el pasado, sino que proyecta una enseñanza fundamental para el futuro: sin memoria, no hay democracia.
Mientras que la idea de verdad completa, deja abierta una pregunta de preocupante respuesta ¿Cuál es el objetivo atrás de la decisión política de quienes plantean la necesidad de una verdad completa?
Bibliografía
Beristain, C. (2010). Las Comisiones de Verdad en America Latina.
Bertoia, L. (2 de octubre de 2023). Javier Milei dio rienda suelta al discurso negacionista repitiendo los argumentos del dictador Videla. Pagina 12.
Crenzel, E. (2008). La historia política del Nunca Más. Siglo XXI.
D’Alesio, R. (31 de agosto de 2024). Impunidad. La verdad completa de Villarruel escamotea los crímenes de la Triple A y los de las Fuerzas Armadas. La Izquierda Diario.Dominguez, I. (2024). ¿Qué es la verdad? Siete definiciones desde la filosofía. Ethic.
Carmela Mollinedo Garay
Abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, estudiante de la maestría en derechos humanos y democracia (CIEP- UNSAM).