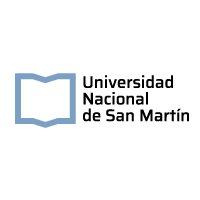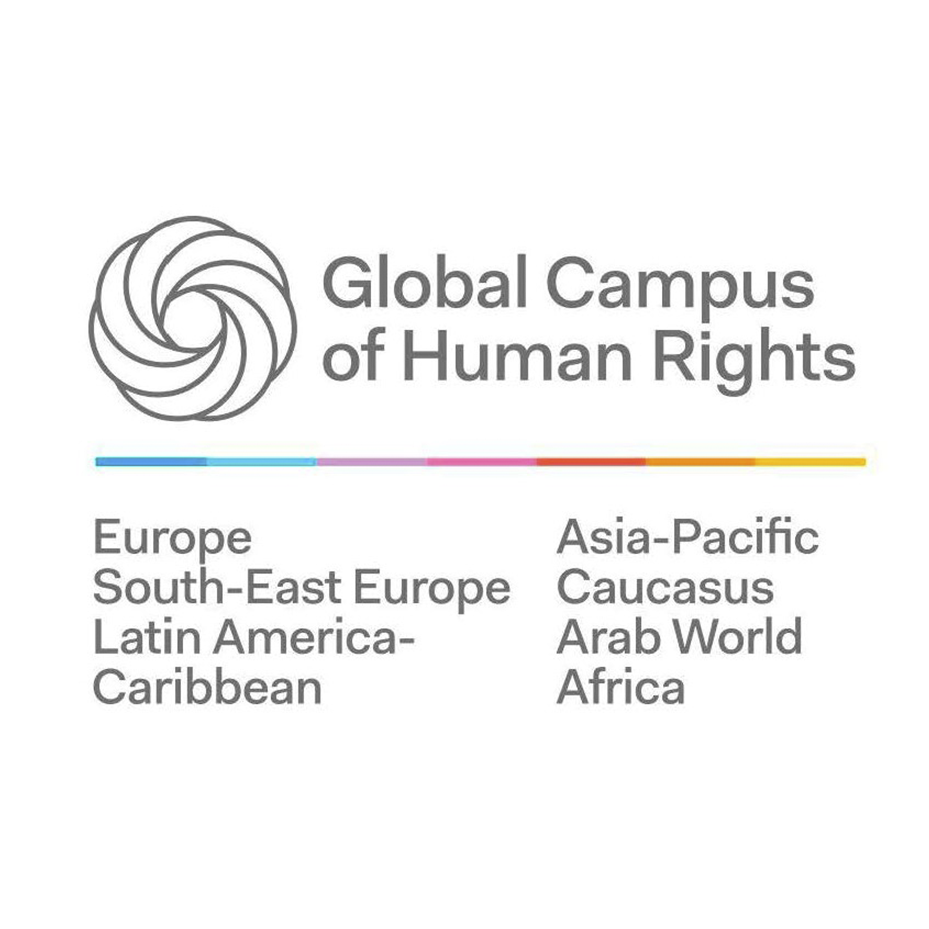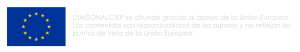8M: Femicidios en América Latina
On 07/03/2025 by admin“Arranquen el patriarcado de raíz,
Karen Mendez
como nos arrancan a nosotras de aquí”
En el marco del 8M, las voces de mujeres se alzan para exigir más medidas efectivas de prevención, erradicación y acceso a la justicia frente a la violencia de género, que garanticen un goce pleno de derechos para todas. Por lo que, nos sumamos a ellas y problematizamos sobre la forma más extrema de la violencia basada en género, el feminicidio.
En este contexto, exponemos la situación vigente del feminicidio en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, Panamá y Uruguay, con el propósito de visibilizar una problemática que nos conmueve, nos afecta y nos interpela como mujeres. Sin embargo, al examinar las cifras de cada país, es crucial recordar que detrás de cada número hay vidas arrebatadas por la violencia machista. ¡Porque vivas nos queremos!
Argentina: Ahora que nos ven…¿Nos quieren dejar de ver?
Argentina es uno de los 17 países de Latinoamérica que han tipificado el femicidio a nivel interno (CEPAL, 2022). Esta figura fue incorporada en el 2012 al Código Penal de la Nación a través de la ley 26.791 como figura agravada del homicidio del artículo 80 inciso 11. La tipificación, encuentra sus bases en la situación de sometimiento y marginalidad histórica de la mujer basada en una relación desigual de poder, donde Argentina no es la excepción.
Esta regulación, fruto de las luchas feministas, ha logrado visibilizar la cara más extrema de la violencia machista y hasta permear las estructuras estatales. En este sentido, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un informe anual sobre los femicidios a partir de causas judiciales en todo el país. Según el último informe del 2023, que contempla 250 casos directos de femicidio, arroja que hubo un femicidio cada 35 horas. Para enero del presente año, las cifras indican que existe un femicidio cada 26 horas, en el que se han cobrado la vida de mujeres y de población LGBTIQ+ de manera sistemática.
Ante este panorama, en el reciente Foro Económico de Davos, el Presidente Javier Milei cuestionó la figura del femicidio y manifestó su intención de quitarla del Código Penal. A ello se sumó la ratificación y apoyo del Ministro de Justicia. Este plan regresivo se impartiría dentro de un paquete de leyes en el que se derogarían otros derechos conquistados como la Ley Micaela o la Ley de Identidad de Género.
A casi un quindenio de la incorporación de la figura del femicidio al Código Penal, empiezan a resonar voces que cuestionan los derechos conquistados. En este sentido, es importante recordar que mientras se escriben estos párrafos, es muy probable que un femicidio esté ocurriendo (recordemos que se produce uno cada 26 horas en el territorio argentino), por esa razón es importante remarcar dos cuestiones: Por un lado, lo que se intenta atacar trasciende la figura penal es algo más profundo como la legitimidad del problema como cuestión pública y de Estado.
Por otro lado, debemos recordar que no se trata de una palabra más, sino de una denuncia política, de institucionalidad, de visibilización de los asesinatos sistemáticos de las mujeres. Esto atañe a toda la sociedad y por tanto, es necesario alzar nuestras voces, por las que faltan, por las que están y por las que vendrán… ¡Si se cansan de escucharlo, nosotras de vivirlo!
Brasil
En Brasil, la figura del feminicidio fue prevista por el ordenamiento jurídico en 2015 a través de la Ley 13.104, que estableció el feminicidio como circunstancia calificativa del delito de homicidio y lo incluyó en la lista de crímenes atroces. En 2024, casi una década después, se transformó el feminicidio en crimen autónomo y se aumentó su pena, a través de la Ley 14.994, reconociendo así el fracaso de la medida anterior para frenar la violencia de género y proteger a las mujeres.
Existen, al menos, dos contradicciones evidentes en el uso del sistema penal punitivista para abordar la violencia de género. Primero, la violencia de género es un problema social estructural complejo, al que se pretende enfrentar con soluciones individuales, como si la violencia fuera resultado de la mala índole personal del agresor y no producto de un sistema de poder que subyuga a las mujeres. Segundo, dado que desde su origen el sistema penal ha servido para controlar y oprimir a los grupos sociales más vulnerables, es paradójico buscar avances protectivos por medio de instrumentos que, en su esencia, existe para violar derechos. Por eso, la creación del tipo penal de feminicidio debe ser vista con cautela.
Como categoría teórica, el feminicidio tiene el mérito de visibilizar un problema endémico de las sociedades patriarcales: la violencia sistemática contra las mujeres. Sin embargo, es fundamental permanecer alerta para no caer en la tentación de las soluciones punitivistas. El sistema penal, construido bajo una lógica intrínsecamente machista, no solo es incapaz de enfrentar al patriarcado, sino que también sirve para mantener el status quo. Por tanto, resulta ineficaz para promover los cambios sociales estructurales necesarios para el éxito de la lucha feminista.
La problemática del racismo y el clasismo en el sistema penitenciario brasileño agrava aún más esta contradicción. Según el Informe de Informaciones Penales (RELIPEN, octubre de 2024), de casi 665 mil personas encarceladas, más de 424 mil se identifican como negras o mestizas (“pardas”), y más de la mitad no completó siquiera la educación secundaria. Evidenciando la criminalización selectiva de la pobreza y de la población negra. En este contexto, la tipificación del feminicidio representa, por un lado, el fracaso en adoptar medidas estructurales para proteger a las mujeres, que siguen siendo víctimas de violencia diariamente, y, por otro, refuerza la opresión de grupos ya marginados. Así, la criminalización no sólo es insuficiente para garantizar seguridad y justicia, sino que tampoco contribuye a construir una cultura de inadmisibilidad de la violencia de género.
Bolivia
El suma qamaña o vivir bien y el teko kavi que significa “vida buena”, no solo son principios que profesa la Constitución Política Boliviana sino que es parte de una cosmovisión nacional, pero que lamentablemente, no se ve reflejada en la calidad de vida de las mujeres y niñas bolivianas.
En Bolivia fue promulgada la “Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley 348), reconociendo que la violencia no es sólo un asunto privado, convirtiéndolo en un tema de “prioridad nacional”. Un principal aporte es la tipificación del feminicidio como delito, con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto (siendo la pena máxima en la legislación boliviana). Pese a ser una ley pionera, aún cuenta con deficiencias normativas por lo que, si bien las leyes no inhiben a un potencial agresor de cometer un delito, tener datos sobre los femicidios visibiliza la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas y refuerza la importancia de dicha ley.
De acuerdo a las últimas cifras registradas por la Fiscalía General del Estado, se evidencia que en 2024, se registraron 50.325 casos de delitos relacionados con la Ley 348, dentro de los cuales 84 son feminicidios, los departamentos con mayor incidencia fueron La Paz con 23 casos, Cochabamba con 18 casos y Santa Cruz con 15 casos, sin dejar de lado a Tarija con 6, Potosí 7, Oruro 8, Beni 2, Chuquisaca 3 y Pando 0; en el 63% de los feminicidios, el agresor fue la pareja de la víctima al momento del ataque. (F.G.E.– Bolivia)
En los últimos años, los números reflejan cifras alarmantes, denotando que la violencia contra las mujeres fue aumentando de manera constante, siendo que “La violencia puede ser directa y abierta cuando es evidente y visible; o bien estructural y encubierta cuando toma formas solapadas y sutiles debido al proceso de “naturalización”, de “normalización” de la violencia que la hacen invisible”. (Ansolabehere, Serrano, & Vázquez, 2015), se necesita generar un cambio dentro de la sociedad, que aún mantiene arraigada la cultura patriarcal dentro del sistema.
Para el presente año, el gobierno redujo el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género en un 86% desde el año 2023, afectando los recursos que eran destinados para financiar servicios esenciales como atención a víctimas, prevención, formación de operadores, entre otros. (Guardiana, 2025). No obstante, solo en el mes de enero de 2025 ya se registraron 8 víctimas de Feminicidio, esto revela una desconexión entre la Ley 348 y su aplicación efectiva, al no posicionar la prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres como prioridad nacional e incumpliendo a la vez con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de Derechos Humanos.
Si bien, las leyes son herramientas importantes, estas no garantizan per se el goce y ejercicio de los derechos, ya que la verdadera inclusión social sólo será posible si la normativa se implementa efectivamente, porque la lucha por la verdadera igualdad no solo debe centrarse en los derechos formales, sino también en los “mecanismos que aseguren arribar a ella”, es decir, en los procesos reales que construyan una sociedad más equitativa, donde las mujeres sean reconocidas, desempeñando un rol activo en el desarrollo del país, lo que permitirá la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. ¡No son sólo cifras, son historias, son luchas constantes por querer vivir sin perjuicio y sin miedo!
Colombia
Ser mujer en Colombia tiene un amplio significado de resistencia al igual que en muchos países latinoamericanos, pese a nuestras diferentes realidades sociopolíticas nos encontramos inmersas en un sistema patriarcal, colonial y capitalista en el cual los registros de feminicidios van aumentando. Desde temprana edad las mujeres enfrentamos diferentes situaciones de violencia basada en género, incluidos aquellos primeros espacios de socialización como son el núcleo familiar y las escuelas, luego nos enfrentamos a una constante batalla contra el miedo de vivir siendo mujeres.
La conmemoración de cada 8M es la reivindicación de la lucha y resistencia que damos las mujeres por nuestros derechos, principalmente, el derecho a vivir. El feminicidio existe desde el mismo momento en que se crea el sistema patriarcal, no obstante, se ha invisibilizado como la forma extrema de la violencia ejercida contra las mujeres. En el 2015, tras la lucha de las familias de las víctimas de feminicidio y el movimiento feminista se logra la tipificación del delito a través de la ley 1761 del 2015 Rosa Elvira Cely, sin embargo, 10 años después de promulgada la ley, quienes buscan justicia se enfrentan a barreras institucionales generando así una sensación de impunidad.
Según el reporte del Observatorio Colombiano de Feminicidios durante el 2024 fueron asesinadas 866 mujeres; el 71,5% de ellas ubicadas en la zona urbana y un 27,9 en la zona rural. En lo corrido del año se han registrado 128 feminicidios, ante el incremento de los casos y la visibilización del riesgo de ser mujer en el país se hace pertinente replantear el alcance de la institucionalidad frente a la prevención de las violencias basadas en género, el acceso a la justicia de las víctimas y atención a lxs hijxs de las mujeres asesinadas.
El Salvador: no habrá país seguro hasta erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
En El Salvador se vive bajo la sombra de una estrategia de seguridad justificada por el combate a las pandillas: el régimen de excepción. Este ha estado vigente desde hace tres años y ha consistido de una serie de reformas judiciales y legales dirigidas a las instituciones encargadas de la seguridad pública para restablecer la seguridad ciudadana y el control territorial, suspendiendo garantías y derechos constitucionales. Como resultado, el país reporta una reducción histórica de violencia y ha pasado de tener una tasa de homicidios de 53,8 por cada 100,000 habitantes en 2018, a una tasa de 1,9 por cada 100,000 habitantes en el 2024. Sin embargo, esta medida no deja de ser cuestionable al dejar de lado la situación de violencia contra las niñas y mujeres ya que tiene un nulo enfoque de género y protección hacia esta población, incluso, esta es perpetrada contradictoriamente por las mismas instituciones que deberían velar por su seguridad (Little, 2024).
Si bien, no se niega la importancia del combate a las pandillas que dejaron cifras alarmantes de víctimas durante décadas, es importante remarcar que, dentro de las dinámicas de violencia en contra de las mujeres y niñas, se encuentran perpetradores que no son exclusivamente miembros de pandillas y forman parte de los espacios domésticos y públicos de sus vidas. Como resultado, en 2024, se registraron un total de 39 feminicidios en todo el territorio nacional, de los cuales, el 46% fueron cometidos por parejas o exparejas y el otro 53%, fue cometido por otro tipo de agresores.
Lo anterior demuestra que es importante que el gobierno implemente urgentemente políticas públicas a partir de la visibilización de datos desagregados por género y categorizando correctamente cada caso, según la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), con la finalidad de concientizar gubernamental y socialmente, de que la violencia pandilleril no es la única que importa erradicar y sancionar y por lo tanto, se debe hacer una eficiente asignación y gestión de recursos para financiar programas que erradiquen esta violencia sino que también exista una prestación de servicios y atención a sobrevivientes de violencia con calidad, calidez, trato digno y no revictimización a través de instituciones especializadas. De la misma forma, es importante fortalecer el sistema de justicia para evitar que los casos de violencia contra las mujeres y niñas queden en la impunidad y será hasta ese momento, donde podremos analizar la posibilidad de hablar de un El Salvador realmente seguro para todos y todas sus habitantes.
Panamá: Un crimen persistente a pesar de los avances legales
En Panamá, el femicidio está tipificado en el Código Penal como el delito de matar a una mujer por razones de género. La Ley 82 de 2013 reformó el Código Penal para tipificar este delito y sancionar la violencia contra la mujer. Sin embargo, la violencia de género sigue siendo una de las principales problemáticas del país, reflejada en los alarmantes datos registrados por el Observatorio de Femicidios de la Fiscalía panameña. En su reporte anual de 2024, se documentaron 23 femicidios lo que evidencia la persistencia de estos crímenes a pesar de los avances legales y las campañas de concienciación.
Con las cifras se muestra la crudeza de la realidad: dos de las víctimas eran menores de edad, incluida una niña de apenas dos años. Además, el 62% de las víctimas tenía entre 20 y 39 años, lo que subraya la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes ante este tipo de violencia. A pesar de los esfuerzos por impartir justicia, solo dos de los casos han sido resueltos con sentencia condenatoria mediante acuerdos de pena, imponiendo 35 y 20 años de prisión a los responsables. Mientras tanto, 15 sospechosos permanecen detenidos, un caso carece de información y en cinco no se han reportado detenciones, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la respuesta judicial y las medidas de protección.
Estos crímenes persisten porque las leyes, aunque fundamentales, no son suficientes si solo están escritas, debe tener una implementación efectiva y conllevar a cambios estructurales en la sociedad. La impunidad y la falta de prevención siguen siendo desafíos persistentes en el país, lo que subraya la importancia de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y de promover políticas que protejan a las mujeres de la violencia de género.
El registro del femicidio en Uruguay: entre la invisibilización y la resistencia
Uruguay asumió compromisos internacionales en materia de derechos humanos para prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género. Sin embargo, la realidad muestra que esta problemática persiste de manera alarmante.
Según la Segunda Encuesta sobre Violencia Basada en Género y Generaciones realizada en 2019 (Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, 2020), cerca de 8 de cada 10 mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia por razones de género en su vida, y casi 5 de cada 10 mujeres han atravesado situaciones de violencia por razones de género por parte de una pareja o expareja. Estas cifras evidencian la magnitud del problema y la situación de vulnerabilidad que enfrentan mujeres y niñas en el país.
El femicidio en Uruguay no es una figura penal autónoma, sino una agravante del delito de homicidio, calificándolo como muy especialmente agravado, que refiere a la muerte violenta de mujeres por razones de género. Si bien reducir la violencia de género puede resultar simplista, ya que se trata de un fenómeno complejo con múltiples manifestaciones y consecuencias, disponer de datos sólidos y confiables es fundamental para comprender su verdadera magnitud y diseñar respuestas efectivas (Suárez Val, 2021).
En Uruguay, la recopilación de datos sobre feminicidios ha sido históricamente deficiente, ya que los datos oficiales, no son accesibles y sistematizados y las pocas cifras existentes, están fragmentadas, limitadas, y no utilizan clasificaciones definidas. Ante esta falta de información, fueron las feministas, como forma de activismo que a partir de 2001 quienes inician el conteo de cifras de feminicidio (Suárez Val, 2020). Como resultado, se crea “Feminicidio Uruguay”, un registro de casos de homicidios de mujeres por razones de género ocurridos desde 2001 hasta la fecha. El proyecto se compone de un mapa interactivo y una base de datos que comprende un registro no oficial de casos de feminicidio en el país, los casos son actualizados a partir de notas en medios de prensa y por denuncias de familiares y/o amistades de las víctimas.
A nivel estatal, se cuenta con el Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, que publica las cifras anuales del Ministerio del Interior. Según su último informe, que data del año 2023, se registraron 23 femicidios y se señala que se tratan de casos aclarados. Por otro lado, los registros del sistema judicial son parciales y fragmentados, pública únicamente datos generales vinculados al imputado, la medida penal a ejecutar en aquellos fallos judiciales que son femicidios y la fecha del delito y su detención, mientras que en la Fiscalía General de la Nación no cuenta con una sistematización propia de casos caratulados como Femicidio. Estos datos de fuentes oficiales no describen la metodología de trabajo ni la definición de feminicidio en la que enmarcan sus datos.
Es importante tener presente que detrás de cada cifra de femicidio hay historias de mujeres que fueron hijas, hermanas, madres, primas y amigas, cuya ausencia deja un vacío irreparable en sus familias, en sus amistades y en sus comunidades. Pero no solo para ellas, sino también para toda la sociedad, que no puede ni debe permitir que sigamos perdiendo más vidas (Samudio y otras, 2023).
Conclusiones
Tras el abordaje de las violencias basadas en género y el feminicidio como la acción extrema en contra de las mujeres a lo largo de los contextos de Latinoamérica, destacamos la lucha feminista desde cada uno de los lugares en los que se resiste al sistema patriarcal, capitalista y colonial presente en las sociedades que habitamos quienes escribimos este texto.
El deseo de reparación y de evidenciar la persistencia de la violencia de género es legítimo, es necesario buscar instrumentos más efectivos y menos nocivos que simplemente el llamado a la intervención del sistema penal, que, además de no evitar la ocurrencia de las violencias, produce sufrimiento, estigmatiza y alimenta nuevas formas de violencia. Se trata de un desafío, especialmente porque, como observa Angela Davis, la prisión se ha convertido en un aspecto tan naturalizado de la vida social que es casi imposible visualizar una sociedad sin ella.
Es urgente superar el paradigma punitivista para desarrollar estrategias alternativas de minimización de la violencia y buscar cambios estructurales, enfocándose en el cuidado de las sobrevivientes, especialmente en casos de violación y violencia doméstica, es fundamental cambiar el pensamiento dominante. Mientras exista una cultura machista, estas conductas seguirán ocurriendo. El cambio no vendrá de leyes penales más severas, sino de medidas preventivas, de apoyo a las víctimas y de la comprensión de las causas profundas de la violencia.
Además, los mecanismos de enfrentamiento a la violencia de género deben ser pensados en conjunto con la lucha contra otros sistemas de opresión, como el racismo, la homofobia y el clasismo. Así, debemos seguir luchando para que, en lugar de soluciones punitivas, se invierta en alternativas que promuevan una justicia verdaderamente reparadora y la transformación social.
Los feminismos plantean diferentes formas de luchas, sin embargo, la exigencia por el derecho a la vida y el trabajo colectivo frente a la desnaturalización de la violencia se puede decir es un camino compartido. Mencionar lo que se ha querido silenciar, y sensibilizar desde las niñeces las causas estructurales por las que se nos asesina es una reivindicación que trasciende el 8M. ¡Es una lucha diaria!
Cerramos esta breve exposición aquí, pero lo que queda después del feminicidio no tiene final, porque no tiene final el dolor de todas las que nos faltan, como tampoco el compromiso de seguir luchando por su reconocimiento, justicia y reparación.
Referencias
Augusto, C. B., & Bertacchini, M. O. (2024). Narrativas sobre feminicídio no sistema brasileiro de justiça criminal: O reducionismo da “lógica dos quatro elementos”.
Ansolabehere, K., Serrano, S., & Vázquez, L. D. (2015). Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil. FLACSO México; Universidad de los Andes Facultad de Derecho.
Belloque, J. G. (2015). Feminicídio: O equívoco do pretenso direito penal emancipador.
Calle, Guiomar Quispe. 2025. Guardiana (Bolivia). Martes 21 de enero de 2025. https://guardiana.com.bo/especiales/se-vuelve-a-reducir-el-dinero-para-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-en-un-86-desde-2023/
Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género. 2020. “Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones”. Encuesta. Uruguay. Recuperado el 24 de febrero del 2025 de https://www.gub.uy/ministeriodesarrollosocial/comunicacion/publicaciones/encuesta-nacional-prevalenciasobre-violencia-basada-genero-generaciones.
Davis, A. (2018). Estarão as prisões obsoletas? Rio de Janeiro: Difel.
Feans Leonardo Gabriel. Femicidio según el artículo 80 inciso 11 del Código Penal . Revista Pensamiento Penal, No 426, Junio de 2022.
Feminicidio Uruguay. Base de datos. Recuperado el 24 de febrero del 2025 en https://www.feminicidiouruguay.net/base-de-datos
Fiscalía General de la Nación. Recuperado el 24 de febrero del 2025 en https://visualizador.gobiernoabierto.gub.uy/visualizador/api/repos/%3Apublic%3Aorganismos%3Afiscalia%3ADatos_fiscalia.wcdf/generatedContent
Fiscalía General del Estado – Bolivia https://www.fiscalia.gob.bo/noticia/bolivia-cierra-el-2024-con-84-victimas-de-feminicidio-mas-del-89-de-los-autores-fueron-identificados-por-la-fiscalia /https://www.fiscalia.gob.bo/noticia/fiscalia-reporta-ocho-casos-de-feminicidio-y-un-infanticidio-la-mayor-incidencia-en-el-eje-central-del-pais
Fórum Brasileiro de Segurança Pública . (2018). Anuário Brasileiro de Segurança Pública. https://apidspace.forumseguranca.org.br/server/api/core/bitstreams/5dafda89-376c-4d6a-931a-a324ebe4ed27/content.
Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (2024). 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. https://apidspace.forumseguranca.org.br/server/api/core/bitstreams/1d896734-f7da-46a7-9b23-906b6df3e11b/content.
Foucault, Michel (1992). Genealogía del racismo, Madrid, Ediciones Endymion, pág. 34
InSight Crime. (2025, 26 de febrero). Balance de InSight Crime de los homicidios en 2024. LINK: https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2024/
Karam, M. L. (2006). Violência de gênero: O paradoxal entusiasmo pelo rigor penal. Boletim IBCCRIM, 14(168), 6-7.
MundoSur (2024). Contradatos para desentrañar la violencia: una mirada interseccional a los feminicidios en América Latina y el Caribe. MundoSur. Disponible en: https://mundosur.org/wp-content/uploads/2024/12/Informe-Primer-Semestre-2024-MundoSur.pdf
Little, S. (19 de marzo de 2024). Impunidad militar y violencia de género bajo el gobierno de Bukele en El Salvador. LatFem. Recuperado de https://latfem.org/impunidad-militar-y-violencia-de-genero-bajo-el-gobierno-de-bukele-en-el-salvador/
Observatorio de Género-Coordinadora de la Mujer Bolivia. 25 de enero de 2025 https://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/tematica/2/cifras/2#
Observatorio de Violencia contra las Mujeres – ORMUSA. (2025, 17 de enero). Feminicidios y muertes violentas de mujeres, desagregadas por departamento (1 de enero al 31 de diciembre 2024). LINK: https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-y-muertes-violentas-de-mujeres-desagregadas-por-departamento-1-de-enero-al-31-de-diciembre-2024/
Oficina de la Mujer, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, Edición 2023 Disponible en : https://om.csjn.gob.ar/consultaTalleresWeb/public/documentoConsulta/verDocumentoById?idDocumento=242
Observatorio de las violencias de género Ahora que si nos ven. Informe Femicidios. Disponible en: https://storage.googleapis.com/observatorio-api-content/2015_2024_Informe_9_anos_NUM_00173a9890/2015-2024_Informe_9_anos_NUM_2015_2024_Informe_9_anos_NUM_00173a9890.pdf
Observatorio de las violencias de género. Ahora que si nos ven. Artículos. Disponible en: :https://ahoraquesinosven.com.ar/articles/milei-en-davos-misoginia-xenofobia-y-facismo
Poder Judicial del Uruguay. Recuperado el 24 de febrero del 2025 en https://catalogodatos.gub.uy/dataset/suprema-corte-de-justicia-informacion-del-nuevo-codigo-de-proceso-penal/resource/dd7f021d-7872-48f5-92ab-60d3726109d9?inner_span=True
Reporte de feminicidios en Panamá 2024. Observatorio de feminicidio (2024). Disponible en: https://www.observatoriodefemicidios.com/copia-de-reporte-2024
Samudio, Tamara, Suarez Val, Helena y Suarez Lucián, Dahyana. El feminicidio en Uruguay: datos que nos ayudan a dimensionar el problema. Experiencia de monitoreo y análisis de datos sobre feminicidios de los últimos 20 años. Montevideo, Uruguay, junio de 2023.
Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). (2024). Relatório de Informações Penais (RELIPEN).https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/relipen/relipen-1o-semestre-de-2024.pdf
Suárez Val, Helena (2021). “Marcos de Datos de Feminicidio. Reconstrucción ontológica y análisis crítico de dos datasets de asesinatos de mujeres por razones de género”, Informatio 26 (1), 2021, pp.313-346. Recuperado el 24 de febrero del 2025 de https://informatio.fic.edu.uy/index.php/informatio/article/view/273/360
Tavera Fenollosa, L. (2008). Estadísticas sobre violencia de género: Una mirada
crítica desde el feminicidio. En: G. Zaremberg,Políticas sociales y género: Los problemas sociales y metodológicos: Vol. II (1.aed., pp. 301-345). FLACSO-México
Normativa
Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (2024, diciembre 05). Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga al régimen de excepción. LINK: https://www.asamblea.gob.sv/node/13408
Lei N.º 13.104. Diário Oficial da União, 10 de marzo de 2015. Recuperado el 27 de febrero de 2025 de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm.
Lei Nº 14.994 de 2024. Diário Oficial da União, 10 de octubre de 2024. Recuperado el 27 de febrero de 2025 de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14994.htm.
Ley 19.538. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, 18 de octubre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2025 de https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19538-2017
Ley 19.580. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, 09 de enero del 2018. Recuperado el 24 de febrero de 2025 de https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017
Autoras
Estudiantes de la maestría en Derechos Humanos y Democracia (LATMA) de CIEP- UNSAM: Agostina Dasso Boonman (Argentina), Helena de Serpa y Maria Eduardha Barbosa Pereira (Brasil), Carolina Guisbert Flores Bolivia), Zarif Cárdenas Guerrero (Colombia), Alejandra Valle (El Salvador), Noemy González Vargas (Panamá), Leticia Teixeira Notaroberto (Uruguay)